Descripción de la Exposición ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- Una esmerada y espléndida selección de objetos -vasos cerámicos, esculturas, monedas, bronces, terracotas y mosaicos- procedentes en su mayoría del Museo Arqueológico Nacional aunque con singulares aportaciones de otros museos, como el Museu d?Arqueologia de Catalunya o el Museo de Jaén entre otros, permitirá al visitante adentrarse en el deporte, tal y como fue entendido en la civilización griega, en la que ocupaba un papel fundamental en el desarrollo del individuo; su práctica iba mucho más allá del mero ejercicio, para formar parte de la educación cívica y democrática, impregnando al ciudadano de unos valores de sacrificio, superación, competitividad y búsqueda de la excelencia física y moral. En ese anhelo de triunfo y de gloria, el atleta dirigía su mirada hacia ese poderoso espejo, encarnación de todas las virtudes en su máxima expresión, que constituía la figura del dios Apolo, en cuyo honor se celebraban los juegos de su famoso Santuario en Delfos. Por extensión, la exposición se acercará igualmente a Iberia y a la antigua Roma, para contemplar otras formas de entender la competición deportiva.
“Reflejos de Apolo. Deporte y Arqueología en el Mediterráneo Antiguo” presenta más de 140 piezas, procedentes en su mayoría del Museo Arqueológico Nacional, con aportaciones del Museo de Arqueología de Cataluña (de sus sedes de Barcelona y Ampurias), Museo Provincial de Jaén, Colección Caja Segovia, Escuela de Artes Aplicadas y Oficios artísticos de Segovia e INB Mariano Quintanilla, también de Segovia. A través de objetos de cerámica y bronce, monedas, mosaicos y esculturas la exposición permite contemplar los diferentes aspectos que ofreció el deporte en la antigua cultura griega, con algunas referencias a la cultura ibérica y romana. Comisarias: Paloma Cabrera Bonet y Ángeles Castellano Hernández.
Cuatro grandes capítulos vertebran la exposición: El espíritu agonal, El mundo del gimnasio y de la palestra, Las grandes competiciones y Roma: los ludi circenses.
El espíritu agonal
Si existe un concepto que defina a la sociedad griega por encima de otros es el del agón, la competición. El ideal, que se extiende a todos los órdenes de la vida, es “ser el mejor y distinguirse de los demás”. La recompensa es la aristeia, la excelencia física e intelectual, y, sobre todo, la gloria, el reconocimiento público, la fama imperecedera que concede la inmortalidad. Tales ideales están magníficamente expresados en la epopeya y sirvieron de enseñanza a generaciones de hombres que se educaron en este espíritu agonal. La competición se extendió del campo de batalla al ámbito social, político, intelectual y deportivo.
El mito construye modelos de comportamiento socialmente aprobados. Dioses y héroes encarnan la perfección física e intelectual y sus acciones están siempre regidas por el espíritu agonal. Dioses como Zeus, Apolo, Poseidón o Atenea, en cuyo honor se celebran las competiciones deportivas, representan los ideales atléticos y deportivos. Una diosa, Nice, simboliza la victoria, aspiración última y determinante de toda competición. Hermes y Eros presiden palestras y gimnasios. Los héroes se constituyen en referentes modélicos del espíritu agonal y de la práctica deportiva. Aquiles, el mejor de los guerreros que combatieron en Troya, eligió la muerte pero también la gloria de una vida excelente. Heracles, el héroe esforzado y patrono de atletas, obtuvo como recompensa a sus trabajos la inmortalidad olímpica.
En el mundo griego existen dos ámbitos agonales por excelencia: el campo de batalla y la arena deportiva. Ambos están indisolublemente unidos, pues el ejercicio atlético no es sino preparación para lo que es motor esencial en la sociedad griega: la guerra, la defensa de la ciudad. La caza será también espacio agonal preferente, pues no es sino ejercicio preparatorio y metáfora de combates más singulares.
El mundo del gimnasio y de la palestra
El gimnasio, signo de identidad de la cultura griega, es el lugar donde los jóvenes adquieren el entrenamiento físico necesario para desarrollar sus cuerpos y el aprendizaje intelectual que modelará su espíritu y su mente. Allí se forman los futuros ciudadanos, los que combatirán en defensa de su patria, los que gobernarán la ciudad y regirán la vida política. Es espacio educativo, institución pública abierta a todos los hombres libres, situado en una arboleda sagrada junto a una corriente de agua, donde filósofos y oradores establecen sus escuelas.
La educación griega está encaminada a desarrollar en los jóvenes el ideal de excelencia. Se establece a través del aprendizaje de la música, la poesía y del entrenamiento físico. Estas tres facetas educativas, que Platón reunirá en dos, la mousiké y la gymnastiké, realzan la belleza y armonía, conforman el carácter, ayudan a adquirir la elegancia propia de hombres libres y tienen una función ético-política en la formación del ciudadano y de quien debe regir los asuntos públicos.
En el gimnasio tiene lugar, bajo la vigilancia del paidotribes o entrenador, el entrenamiento de las actividades atléticas “ligeras” -carrera, disco y jabalina-, y en la palestra, área asociada al gimnasio el entrenamiento y competición en las disciplinas “pesadas” -lucha, boxeo y pancracio, además del salto-. Alrededor de un patio de arena había habitaciones para desnudarse, lavarse o ungir el cuerpo con aceite. Los atletas se ejercitaban y competían desnudos –gymnos-, y es en el gimnasio donde se modela la belleza del cuerpo desnudo, don de los dioses.
El gimnasio y la palestra son también lugares para la conversación, la seducción y persuasión, el lugar de encuentro entre el adolescente y el hombre adulto, donde ganar el favor de un joven distinguido o ser buscado por un hombre célebre. Las imágenes cantan la virtud de quien se inicia en la relación homoerótica ligada a la paideia, la educación, y en las actividades propias de los varones ciudadanos.
El ejercicio atlético y la práctica deportiva son actividades reservadas a los varones. La mujer está normalmente excluida de tales actividades. No pueden asistir al gimnasio, no reciben educación, e incluso se les prohíbe asistir a determinadas competiciones, como los Juegos Olímpicos. Tal es la norma para las mujeres de Atenas y de otras ciudades griegas. La excepción es Esparta, donde las leyes obligaban a las muchachas a practicar la carrera, lanzar el disco y la jabalina y la lucha. Se conoce también la existencia de determinadas competiciones femeninas: en Olimpia se celebraban en honor de Hera las Heraia, carreras a pie de mujeres divididas en categorías de edad.
Las grandes competiciones
Las competiciones deportivas se cuentan entre los acontecimientos religiosos más importantes de la antigua Grecia. Celebradas en el contexto de los rituales funerarios en honor de los héroes antepasados o en las fiestas en honor de un dios, marcan rítmicamente el calendario religioso de las ciudades griegas. La sede de los Juegos era el propio santuario de las divinidades a quienes estaban dedicados y todo en él recordaba de forma permanente la presencia divina. Los principales festivales deportivos fueron los Juegos Olímpicos, los más antiguos, celebrados en Olimpia desde el año 776 a.C. en honor de Zeus; los Píticos, en Delfos en honor de Apolo; los Ístmicos, en Corinto en honor de Poseidón; los Nemeos, en Nemea en honor de Zeus; a ellos se suman, entre otros, los Panatenaicos, celebrados en Atenas en honor de su diosa patrona, Atenea. Los cuatro primeros eran llamados “juegos estefaníticos”, pues el premio era una simple corona (stephanos) vegetal, y constituían un auténtico circuito (periodos) en el que solían participar casi siempre los mismos contendientes. Los Juegos Olímpicos y los Píticos se celebraban cada cuatro años, mientras que los Nemeos y los Ístmicos eran bianuales. Durante su celebración, se proclamaba una tregua sagrada para facilitar los traslados y desplazamientos de los competidores hasta el santuario. En estos festivales panhelénicos sólo podían participar atletas de origen griego.
Fueron numerosas las pruebas atléticas que se desarrollaron con ocasión de los grandes juegos panhelénicos, aunque los programas variaban sensiblemente de unos a otros. Las Carreras a pie fueron las primeras competiciones de los Juegos Olímpicos. La carrera original fue el stadion, un rápido esprint sobre una longitud de 200 m. En 724 a.C. se introdujo el diaulos, una carrera con el doble de longitud del stadion. La carrera más larga era el dolichos, que variaba entre 1400 y 3800 m. Una variación visualmente espectacular de la carrera a pie, que enfatiza la conexión de los juegos con la formación militar, era el hoplitodromos, la carrera con armas. Esta prueba cubría dos veces la longitud de la pista y los competidores corrían llevando casco, grebas y escudo.
El Pentatlón, introducido en los Juegos Olímpicos en 708 a.C., estaba compuesto por cinco disciplinas. Tres de ellos, disco, jabalina y salto de longitud, sólo se celebraban como parte del pentatlón, mientras que la carrera a pie y la lucha eran pruebas por sí mismas. La carrera a pie, la jabalina, disco y salto eran consideradas pruebas “ligeras”, mientras que la lucha era una prueba “pesada”.
La lucha era tanto parte del pentatlón como una prueba independiente. En cuanto al boxeo, no había categorías por pesos, así el competidor más grande inevitablemente tenía mayores oportunidades de vencer. El pancracio, disciplina que combina lucha y boxeo, era la más violenta de las antiguas competiciones, hasta el punto de que podía en ocasiones acarrear la muerte de uno de los contrincantes.
Las pruebas ecuestres eran prestigiosas y espectaculares. Sólo los ricos podían participar, ya que los caballos y carros eran muy caros de adquirir y mantener, pero la fama del ganador era inmensa. El propietario de los caballos, no el jinete ni el auriga, era aclamado como vencedor de las pruebas en el hipódromo. Existía una gran variedad de pruebas ecuestres: carreras de caballos, carreras de carros tirados por dos o cuatro caballos, carreras de mulas o de potros. En todas ellas la noción de competición se conjugaba con la de espectáculo.
En la sociedad agonal griega la victoria es el objetivo de todo atleta y el mayor premio la fama inmortal. La preparación, habilidad, esfuerzo y sufrimiento no cuentan si no conducen al triunfo. El premio sólo se concede al ganador, no hay trofeo para el segundo o el tercero. La victoria es resultado de la excelencia moral y física, pero también de la voluntad y favor divinos. Nice era la diosa alada del triunfo que descendía en jubiloso vuelo para ceñir con la simbólica corona las sienes de los campeones. La ciudad tomaba parte en la gloria y erigía estatuas públicas para conmemorar la excelencia del atleta y el honor ganado a través del vencedor. El premio en los cuatro grandes festivales panhelénicos era una corona vegetal. En los Juegos Olímpicos era de olivo, en los Píticos de laurel, en los Ístmicos de pino y en los Nemeos de apio. A diferencia de los festivales panhelénicos, en los Juegos Panatenaicos los premios sí tenían valor económico: ánforas llenas del aceite de los olivos sagrados de Atenea. Cintas y palmas se otorgaban también como testigos del triunfo y, en algunos de los grandes festivales, como suplemento a la corona.
Roma: los ludi circenses
Los juegos romanos tuvieron también un carácter religioso. Los más antiguos e importantes eran los Ludi Magni, celebrados durante la República en honor de Júpiter Óptimo Máximo. Con Augusto se regularizaron las competiciones deportivas, las carreras de carros, ludi circenses, y los concursos de atletismo, certamina athletarum. En Roma los participantes en los espectáculos fueron siempre profesionales a sueldo, cuya popularidad era inmensa e iba acompañada, en el caso de las grandes figuras, de importantes emolumentos económicos. Los premios consistían en palmas, coronas y dinero.
Aunque nunca llegaron a perder sus raíces religiosas, paulatinamente incrementaron su dimensión festiva y política, hasta convertirse en instrumento propagandístico en manos de la aristocracia y del poder imperial. Lejos, por tanto, del concepto griego del deporte, donde se busca la excelencia física y moral individual, en Roma se concibe como un espectáculo de masas, como divertimento utilizado por las clases dirigentes para afianzar su poder.
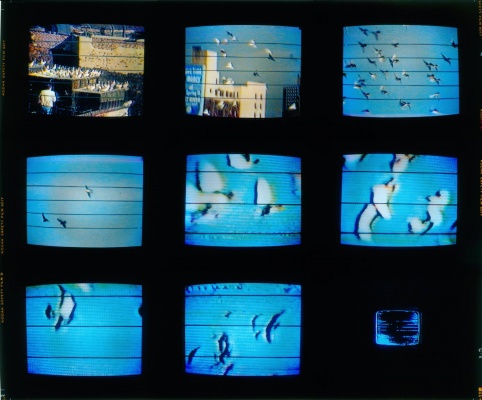
Exposición. 08 may de 2025 - 14 sep de 2025 / MNAC - Museu Nacional d'Art de Catalunya / Barcelona, España

Formación. 30 oct de 2025 - 11 jun de 2026 / Museo Nacional del Prado / Madrid, España